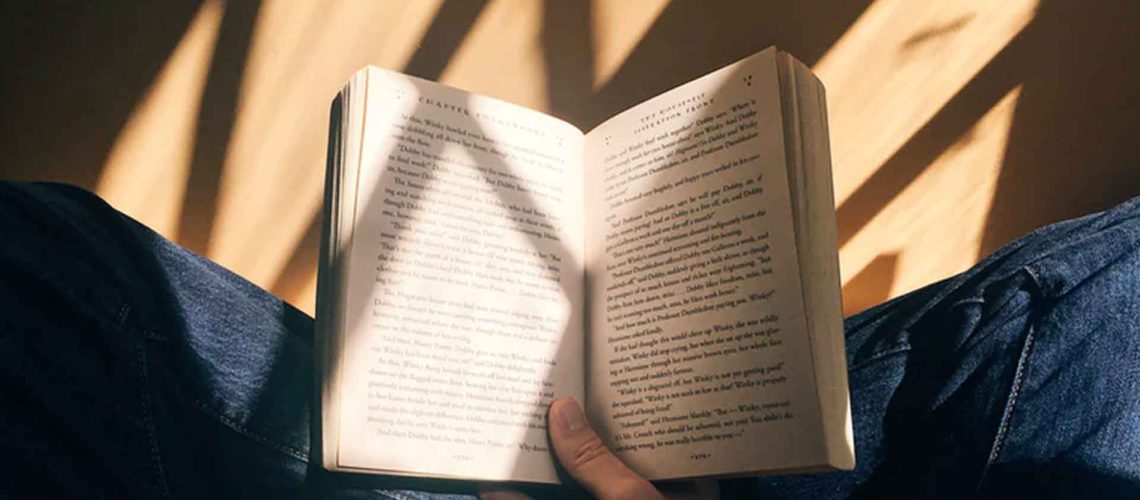“Es preciso incentivar la curiosidad de los alumnos”; “mi hijo es muy curioso intelectualmente”; o “la curiosidad es necesaria para la ciencia”, son expresiones comunes en nuestros días. Pero cuando uno recuerda que “la curiosidad mató al gato”, entonces tiene sentido preguntarse si acaso la curiosidad es una virtud que debe adquirirse para la perfección de nuestro entendimiento; o, por el contrario, es un vicio en el que es preciso evitar caer para que no muera, en este caso, nuestra vida intelectual.
Para comprender la naturaleza de la curiosidad es preciso entender primero que el hombre posee una naturaleza espiritual y en virtud de ello, posee naturalmente el deseo de saber. Todo hombre tiende por naturaleza a saber, dice Aristóteles al comienzo de la Metafísica, todo hombre desea por naturaleza conocer algo. En tanto que el hombre vive una vida intelectiva, en tanto que vive de los razonamientos, existe en su corazón un deseo de conocer tan profundo que renunciar a ello comprometería su propia existencia. Pero, ¿puede el deseo por conocer la verdad ser moralmente incorrecto? ¿Existe verdaderamente la necesidad de una moderación del deseo de conocer o todo puede y debe ser conocido? Siendo una tendencia natural a algo tan perfectivo del hombre, es lícito pensar que no se requiere de ninguna moderación y que el hombre puede desear conocer todo lo que es verdadero. Millán Puelles ordena ésta objeción de la siguiente manera: “a) No es posible que la verdad sea moralmente mala; b) Tampoco cabe que sea moralmente malo el conocimiento de la verdad; c) En consecuencia, el interés por conocer la verdad no puede ser malo moralmente”.
Sin embargo, esto es sólo una apariencia, ya que así como es natural al hombre nutrirse en vistas a conservar su ser, no por ello decimos que no deba moderar y regular dicho apetito, antes al contrario, requiere para ello de la virtud de la abstinencia, que ordena a la razón el apetito de los bienes comestibles; lo mismo podemos decir de la tendencia natural de conservar la especie mediante los actos procreativos. El apetito sexual debe ser moderado por la virtud de la castidad para que permanezca en el orden humano y contribuya efectivamente al bien del hombre. Precisamente porque son naturales, estas tendencias son particularmente fuertes y resulta fácil que se desordenen de aquello que dicta la razón.
Es esto lo que sucede también en el orden espiritual con respecto al deseo de conocer. El hombre desea conocer y conocerlo todo, pero debe moderar su deseo en orden a que lo conocido sea perfectivo para él y no termine desordenándolo de aquello que es su verdadero Bien. La virtud que regula este deseo de saber se denomina estudiosidad. La estudiosidad se ordena a que el hombre conozca la verdad, no al modo como lo hacen las virtudes intelectuales, perfeccionando el intelecto; sino que lo hace disponiendo al hombre para que quiera conocerla, esto es, perfeccionando el apetito. Lo que modera y perfecciona esta virtud es el apetito, el deseo de conocer la verdad.
Ahora bien, no hay que olvidar que, como dice Santo Tomás, “el afecto humano arrastra a la mente hacia la consecución de aquello hacia lo cual se siente atraída”. Y, como el hombre se siente atraído especialmente por aquello que halaga su carne, es natural que su pensamiento se dirija a eso. Así, es preciso ordenar el deseo de conocer hacia aquello que perfecciona al espíritu, aquello que perfecciona al hombre mismo. De ahí la necesidad de una virtud que saque al hombre de la materialidad y lo eleve hacia la verdad, haciéndolo más hombre, conocedor de Dios y de las cosas y de sí mismo en orden a Dios.
La falta de esta virtud, muy olvidada en nuestros días, puede ocasionar la aparición de dos vicios opuestos: la negligencia, es decir, la despreocupación y falta de atención a aquellas cosas que deben conocerse; y la curiosidad vana, esto es el exceso inmoderado en el conocimiento. En efecto, lejos de ser una virtud, la curiosidad es un vicio del apetito humano. De ella nos ocuparemos en estas reflexiones.
La curiosidad aparece primeramente como el deseo que posee alguien de saber o averiguar lo que no le concierne. En efecto, apoyada en nuestro natural deseo de saber, en aquel instinto propio de nuestra naturaleza cognoscitiva, la curiosidad lo dirige hacia aquellas realidades que no conviene sean conocidas por el hombre o no deben ser conocidas.
Pero ¿de qué manera puede uno excederse en el deseo de conocer? ¿Cuándo es desordenado el deseo de saber? ¿Cuáles son los criterios para establecer que el deseo de conocer la verdad es desordenado y, por tanto, ilícito moralmente? Santo Tomás establece cuatro modos en los cuales puede darse este vicio de la curiosidad en lo que se refiere al deseo de conocer la verdad.
En primer lugar, “en cuanto que por el estudio menos útil se retraen del estudio que les es necesario”. Esto, a nuestro juicio, debe entenderse en un doble sentido. En primer lugar en un sentido restringido a aquel que se dedica a la vida intelectual. Y en este caso, ha de entenderse, que se excede en el deseo de conocer la verdad y por tanto, obra mal, aquel que desechando aquello que debe atender en orden a cumplir con sus obligaciones, se dedica a conocer u aprender otras cosa, que aunque más perfectas e importantes, son menos “útiles” en ese particular momento. Es lo que sucede con el estudiante que ante una evaluación de matemáticas, sin haber preparado aún convenientemente su examen, se dedica a leer libros de literatura, muy educativos y formativos; o el maestro que debiendo preparar y repasar su clase, sólo atiende a sus gustos por lecturas personales. Santo Tomás pone el caso de un juez que está tan enamorado de la geometría que descuida sus obligaciones en la persecución de la justicia. Especial mención merece Internet, herramienta muy útil en nuestros días, pero que puede ser una especial fuente de curiosidad y perdida de tiempo para el que entra a navegar sin saber muy bien lo que quiere y desde luego, para aquel que es incapaz de moderar su deseo de conocer.
No obstante lo anterior, en un sentido más propio, obra contra el recto deseo de saber, aquel que aspirando a alcanzar altos conocimientos científicos, técnicos o artísticos, descuida aquellos más necesarios, esto es, aquellos que tienen que ver con su felicidad y perfección última.
Este descuido de lo necesario se ha vuelto en nuestros días algo muy extendido y se manifiesta especialmente en el desprecio por la filosofía y en el extendido desinterés por las cuestiones últimas. Sólo interesa lo frívolo, lo superficial y pasajero. Santo Tomás enseña que la buena vida requiere de la necesaria atención a “cosas más altas”, cosas que el curioso desdeña y prefiere no atender. Gran Hermano, los programas del corazón o la tele basura, constituyen ejemplos de ese deseo de conocer cosas que no se ordenan a la perfección del hombre en ningún sentido.
En segundo lugar, se cae en el vicio de la curiosidad “en cuanto que uno se afana por aprender de quien no debe”. En el afán incontrolado de saber, el hombre no repara en la legitimidad para enseñar del sujeto que enseña. Santo Tomás se refiere explícitamente a los que preguntan a los demonios algunas cosas futuras, es decir, a la magia de la adivinación. Esto que podría pensarse como cosa pasada y propia de la época del Aquinate, es tremendamente actual y vuelve a aparecer de la mano de ciertos futurólogos o pretendidos adivinos que nos ofrecen develarnos los acontecimientos que hemos de vivir. No se trata de que sea o no verdad aquello que nos manifiestan, sino de que querer saberlo obedece exclusivamente a una vana curiosidad que de ninguna manera nos es lícito consentir. Llenos de una profunda humildad ante los acontecimientos que nos van sucediendo en la historia de nuestra vida, hemos de seguir el ejemplo de San Agustín quien con profundo realismo afirmaba en sus Confesiones: “Ya no me preocupo de la marcha de las estrellas, ni busco jamás una respuesta en el mundo de las sombras. Aborrezco todas las obras de la magia. No obstante, ¿cómo no iba a intentar el demonio seducirme con el deseo de exigir de Ti, mi Dios y Señor, una señal clara a la que seguir fiel y ciegamente?”.
Pero, ciertamente, no son estos pretendidos adivinos los únicos falsos maestros del mundo contemporáneo. Hoy en día, se yergue ante nosotros todo un conjunto de opinólogos televisivos y mediáticos, que intentan transmitir una visión del mundo y de la vida alejada completamente de la verdad. Muchos hombres, instruidos sólo por estos falsos maestros, parecen creer que nada les queda por saber, y lo más terrible es que muchas veces se confunde lo que es realmente cierto con lo que no lo es. Por el sólo hecho de aparecer en la pantalla las cosas se vuelven reales y ciertas.
En tercer lugar, señala Tomás de Aquino que es curioso quien desea“conocer la verdad sobre las criaturas sin ordenarlo a su debido fin, es decir, al conocimiento de Dios”. En un mundo secularizado y que vive como si Dios no existiera, este parece ser el punto de más difícil comprensión, no obstante, es una verdad que no se puede callar. En efecto, si nuestra inteligencia se ordena naturalmente a conocer aquella verdad total y absoluta que es Dios y, precisamente por ello, no se ve satisfecha con el conocimiento de las criaturas. Permanecer en el conocimiento de ellas y no ordenarse a trascenderlas es ir contra el mismo orden natural de la razón. Es forzar a la razón que está orientada hacia lo alto, a que, como los animales, dirija su mirada al suelo. Santo Tomás refuerza este punto con una cita admirable de San Agustín que señala: “Al considerar las criaturas, no debemos poner una curiosidad vana y perecedera, sino que debemos utilizarlas como medios para elevarnos al conocimiento de las cosas inmortales”. De lo cual se deduce claramente que de ninguna manera se debe interpretar este punto como una condena al deseo de descubrir los secretos de la naturaleza. Pero, pretender agotar las capacidades del entendimiento humano, en cierto modo infinito, con aquellos conocimientos que proceden exclusivamente de las criaturas, es como pretender alcanzar la felicidad poseyendo todos los bienes materiales. Y la verdad que aunque sepamos todo lo que es posible saber acerca de las criaturas, aunque poseamos todo el conocimiento científico, limitándonos de esa manera a las causas segundas, en realidad, aún no conocemos nada, ya que poseemos ciencia, pero carecemos de sabiduría.
Finalmente, se cae en el vicio de la curiosidad “aplicándose a la verdad por encima de la capacidad de nuestro ingenio, lo cual da lugar a que los hombres caigan fácilmente en errores”. Muchas veces movidos por la vanidad o el orgullo suele aspirarse a cosas más altas de las que uno en realidad puede, y es ese espíritu el que nos aconseja moderar Santo Tomás. Por ello, si bien no brinda ningún ejemplo concreto, a lo que apunta en definitiva es a que se practique la modestia y la humildad en el estudio, a que se busque la verdad por sí misma y no los beneficios que de ello se siguen, tal como lo hacían los sofistas en tiempos de Sócrates.
De esta manera, hemos visto que la curiosidad más que una virtud es un vicio, en tanto, supone un deseo inmoderado de conocer. Aquello que debemos incentivar en los jóvenes y cultivar nosotros mismos, no es la curiosidad, sino la estudiosidad. Es esta virtud la que ordena al hombre a la mejor y más perfecta adquisición de la ciencia y la sabiduría, mientras que la curiosidad lo desordena, entregándolo a conocimientos vanos e insustanciales.